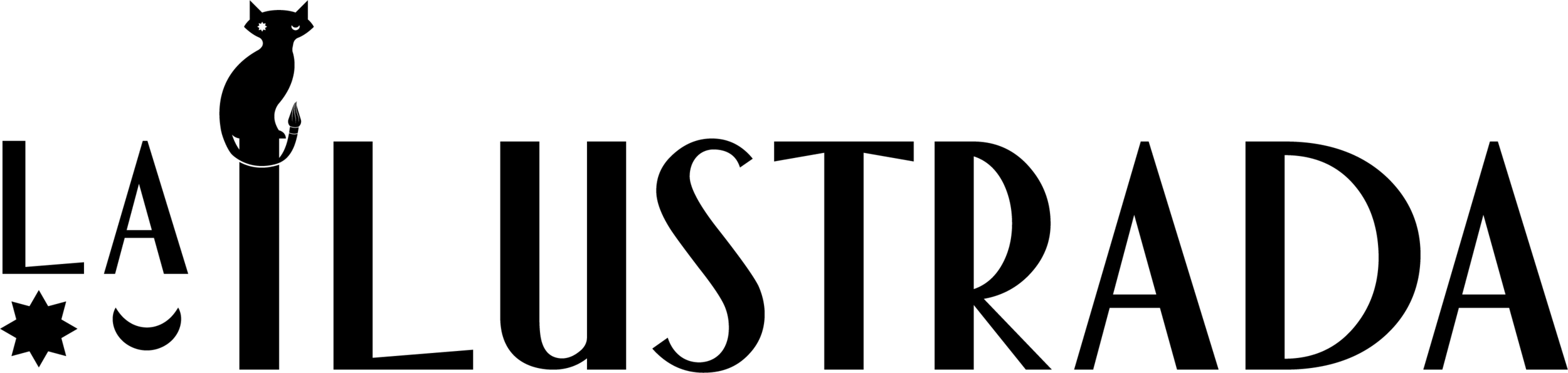No sé hablar de fútbol, pero me gusta pensar en mi abuelo
Arte por: Milagros Pico | @milagros.pico
Escrito por: Esther Armenta | @estherar_menta
Estábamos frente al televisor los tres. Ellos los dos José: padre y abuelo. Esther la hija, la nieta. Recuerdo la mesa bordada con hilos de plástico, donde había una Coca-Cola y el cigarrillo que José abuelo dejaba reposar cada tanto. En el recuerdo somos los tres sentados ante el televisor negro, cuadrado, analógico. Cuando escribo, dudo mucho que hayamos sido los únicos en la pieza. En el mundo de ellos, antes de mi llegada, hubo dos hijas más que eran nietas y dos esposas que eran madres y que debieron estar ahí, aunque no las recuerdo. En esa misma habitación con olor a humedad e incienso contra mosquitos, había, seguro, algún gato o perro merodeando. No importa la imagen real de ese momento. Importa que era domingo, domingo de clásico. Importa que éramos los tres fundando el recuerdo más primitivo de una niña viviendo el futbol mexicano.
Por razones que todavía no sé, le íbamos a las chivas rayadas del Guadalajara. Equipo creado por un belga en 1906. En la década de los 2000, el club deportivo tenía una seguidora por herencia familiar que no cuestionaba sus jugadas, sus derrotas, pero que sabía bien cómo celebrar. La evocación de mi padre y mi abuelo viendo fútbol, vuelve a la mente cerca de 21 años después, cuando México queda tan lejos de Buenos Aires que el mapa digital no es capaz de medir los kilómetros que separan a El Carmen de Ordaz de la capital argentina, donde ahora vivo.
Es el día veintiséis de noviembre cuando llego al bar de La Huichula en Villa Urquiza. Hace calor y el viento no viene en auxilio. Avanzo por Triunvirato. Los comercios cerrados. La calle casi solitaria, salvo por un kiosco y una verdulería abiertos, de donde se escapan las voces del televisor. Esos sonidos en la avenida, provienen de la narración del partido que inició dos minutos atrás, cuando salí del subte. Cruzo en calle Combatientes de Malvinas. Justo en la esquina hay aficionados argentinos en El barrilito de Urquiza. Enfrentados, como en la cancha, el restaurante mexicano se para ante el argentino. En La Huichula, la bandera tricolor pinta la vereda. Sombreros de paja y camisas de la selección le dan nacionalidad a los cuerpos que ocupan un sitio al exterior del local. Adentro hay argentinos con camisas argentinas y una mujer con vestido verde limón (limón de México).
El partido avanza. Estoy sola en el bar pero acompañada en el celular. Mis amigues, mis primos en México, van narrando la interpretación del partido que podría dejar a la selección argentina fuera del mundial de Qatar 2022. “Que putiza le están metiendo a los argentinos. Cantidad de chingadazos”. Permanezco incrédula a los mensajes, no sé de fútbol y no confío en la selección de mi país, aunque debo admitir que antes de iniciado el juego dudé salir a verlo, porque “qué tal y pierde argentina y se enteran que soy mexicana y me atacan”. Tardé en reconocer que ese comentario era de confianza, quizá de esperanza. Por un momento disfruté saber que nos temían, me incluí en el pronombre como si de verdad fuera parte de algo en lo que no creo.
No sé de fútbol pero la gente que sí, comienza a manifestarse. “La concha de la lora, la concha de la lora”. “Te lo pido, te lo pido, te lo pido”. Repite una mujer con su acento argentino que domina las manifestaciones. La mujer pide con su fe de cancha y yo que soy atea, pienso que detrás de cada angustioso "la concha de la lora” pronunciado aquí, hay un "chinga tu madre" que completa la ecuación en México. No veo con exactitud el cronómetro, pero intento anotar los minutos en que pasa algo que considero importante. Al minuto 38 de pitado el encuentro, un jugador falla gol a favor de Argentina, entonces una aficionada con bandera albiceleste en mano aparece en pantalla, todes leemos sus labios en cámara lenta y repetición. “La concha de tu madre”.
Llega el medio tiempo y con él, la confirmación de que los aztecas contuvieron tanto como les fue posible. “El peor primer tiempo de mi vida”, manda una amiga desde Santa Fe capital. La misma que días atrás escribió “Lloré una mañana entera. Perdimos después de 36 partidos invictos”, en referencia al partido de Argentina contra Arabia Saudita del 22 de noviembre.
Al momento del descanso, una nena con dos palabras pintadas en el cuerpo se atraviesa entre las mesas del restaurante. En el brazo derecho leo Argentina, en el izquierdo, México. Tiene la bandera de cada país repartidas en sus mejillas y un sombrero en la mano. Sigue el camino sin conflicto aparente por ser ambas nacionalidades. La veo. Supongo que migrar es eso: estar dividida. Profundizo. Supongo que migrar es eso: abrirte en dos. Sigo. Supongo que migrar es eso: dejar de pertenecer a un lugar para pertenecer a todo el sitio que te permita amar. Sigue rodando el pensamiento antes de entrar a la cancha. Supongo que migrar es eso: habitar la posibilidad de perder y ganar por igual, sin entregarse a ninguna por completo o entregarse a las dos en totalidad.
-¿Te lo pongo?
La mesara interrumpe el momento introspectivo. Tiene un sombrero azul de charro. No le puedo decir que no. Coloca el sombrero en la cabeza y siento la responsabilidad de portarlo con la honradez que te da beber una margarita. El peso real del sombrero es equivalente al simbólico. Ser charro en México no es un disfraz.
Se reanuda el partido. Sigue hasta llegar al minuto 58:31. Para ese momento, ya estaba anotado uno de los dos goles a favor de Argentina con que cerraría el marcador. Estaba ese tiempo cuando, de golpe, me acordé del olor de mi abuelo José. Recordé el aroma a tabaco. Me acordé que con él probé mi primer café con leche que servía de contrabando a la mirada prohibitiva de mamá. Recordé, también, sus camisas a cuadros que vestía para ir a la parcela. La forma de su sombrero de paja, el sonido de la risa que emitía cuando yo o alguna de mis hermanas hacíamos algo. El fútbol no es el único estimulador para que recuerde al abuelo. El clima cálido, feroz, la sensación de tener el verano en la piel, justifica que venga a mí como vendrán las oleadas de viento más tarde, más noche. Cuando el partido haya terminado y yo vuelva a casa sin miedo, sabiendo que los argentinos nos perdonaron la angustia y nos agradecen las fallas. Agradecen los cambios que no debieron ser si queríamos ganar, porque México, me explica otra amiga, “estaba jugando súper bien en el primer tiempo, el asunto aquí fue cuando inició el segundo tiempo y el pendejo del director técnico empezó a hacer sus cambios”.
México perdió pero sabe colarse a las victorias. Algunos dicen que celebran por Messi. Un hombre se levanta de la mesa para felicitar al grupo de argentinos que ovacionan debajo del mural donde está El Santo, el Chavo del ocho, María Félix y Cantinflas.
-Felicidades
-Gracias
- Tienen que ganar. ¡Que valga la pena!
SOBRE ESTHER ARMENTA
Esther Armenta es mexicana pero vive en Buenos Aires. Tiene 26 años, cinco plantas y un gato perdido. Periodista y estudiante de posgrado en periodismo narrativo.