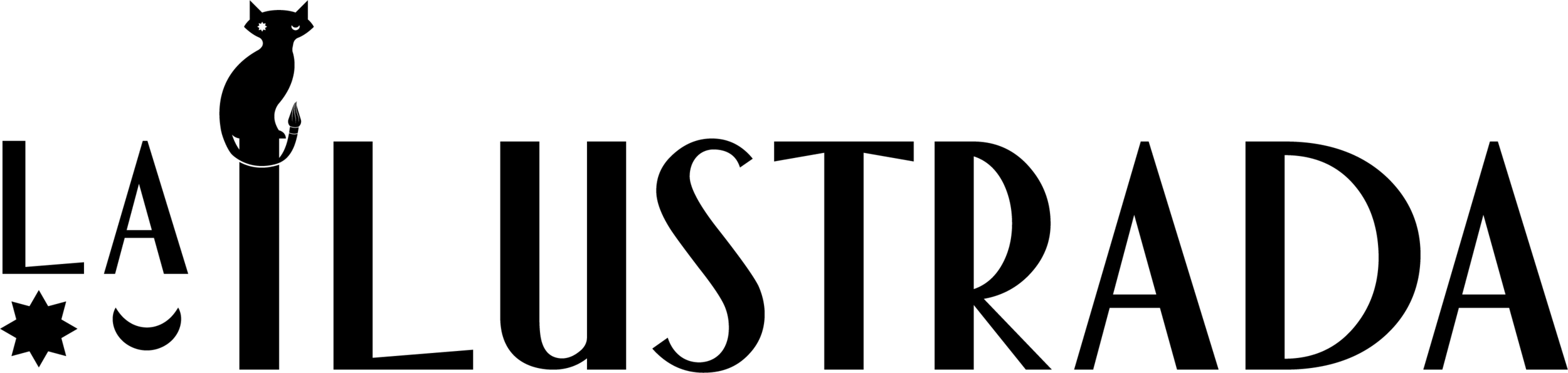La escuela del mar
Ilustración por: Agata Lučić | @lucic.agata
al mar hay que decirlo
el mar es un hecho que el hombre no puede pasar por alto
hay que volverlo palabras
hay que hacer del mar un sonido que te salga de la boca
un dibujo de letras que te parta el corazón
ahora van a ver qué fácil
yo les voy a decir
el mar
-César Fernández Moreno
Escrito por: Marc Caellas | @marccaellas
De niño, le tenía miedo al agua. Pánico. En mi colegio, los Maristas La Immaculada, había una piscina climatizada de veinticinco metros de largo. Desde los seis años era obligatorio asistir a una clase de piscina una vez a la semana. Lo que para la mayoría de los compañeros era motivo de regocijo, para mí era una pequeña tortura. No era cuestión de no saber nadar, que aprendí rápido, sino del frío que pasaba al cambiarme o de los resfriados que pillaba al salir a la calle con el pelo mojado. Era un niño frágil a quien los cambios súbitos de tiempo afectaban más que al resto. Con los años mi salud se fue robusteciendo. Ahora achaco esa excesiva debilidad del cuerpo a la sobre protección de mi madre, pero ella hacía lo que creía mejor, claro, aunque su temperamento asustadizo y miedoso no ayudaban.
No recuerdo la primera vez que vi el mar. Sí me acuerdo del día que hice la primera comunión. Me acuerdo que comimos en el restaurante Salamanca, en la Barceloneta. Me acuerdo de ver la playa, sucia, el mar, tranquilo, y oír a mi madre decir que era un asco tras la mirada atónita de mi padre. A mi madre no le gustaba la playa, así que no íbamos casi nunca a la playa de pequeños. Le molestaba la arena que se enganchaba a los pies, o se filtraba entre la ropa, o quedaba incrustada en las orejas. Mi madre tenía fijación con la arena, quizás porque luego le tocaba a ella limpiar los restos.
Tuvieron que pasar muchos años para que el mar me subyugara. Primero en Brasil, luego en Venezuela, más tarde en Colombia, las aguas que bañan las costas de América me acariciaron una y otra vez con su sinfonía oceánica. Aprendí a sentir el mar por dentro, como si esa agua pudiera estar afuera y adentro mío en simultáneo. Aprendí a escucharlo, a oír sus rugidos, sus consejos, sus advertencias. Me dejé acurrucar por sus nanas y sus alaridos nocturnos. Descubrí el placer de abrazar a otros cuerpos en el agua, a jugar con la inocencia del niño y la sensualidad del adulto.
Cuando regresé a Barcelona la ciudad había cambiado. En los periódicos decían que ya no daba la espalda al mar, sino que le miraba de frente. Empecé a relacionarme con el mar de Barcelona, me acostumbré a nadar temprano en la playa del Somorrostro, a acercarme a los espigones de la Nova Mar Bella al caer la tarde, a caminar por el paseo marítimo las noches de luna llena. El mar de Barcelona tiene su historia, miles de años de historia. Esta perdurabilidad se siente, siempre igual y siempre cambiando. Emerge y vuelve a sumergirse, es un elemento muy teatral, como la caída y subida de un telón.
Ahora pienso que me hubiera gustado crecer en una escuela cuyo patio era la playa, cuya piscina natural era el mar y cuya banda sonora eran el ruido de las olas. El pasado 26 de enero se cumplieron 100 años de la inauguración de La Escuela del Mar en la Barceloneta, una escuela de primaria de espíritu avanzado y libre en donde se enseñaba a los niños al aire libre y cerca del mar. El Ayuntamiento de Barcelona creó esta escuela pionera al final de la calle Almirante Aixada -hoy en día calle Emília Llorca- en un edificio semi circular que miraba al mar. Dieciséis años después, una noche de enero de 1938, en plena Guerra Civil, un ataque de la aviación dejó caer una bomba que destruyó La Escuela del Mar.
“Mientras todavía tengamos el mar, tenemos esperanza”, dijo Jacques Cousteau. “Retornar al mar como lo hacen los náufragos es la única manera de no quedar huérfanos”, escribió el cubano José Lezama Lima. El mar y la costa significan mucho: angustia y esperanza, mortalidad y belleza, fugacidad y perseverancia. Finalmente, todos llegamos a este mundo tras nueve meses de navegar en un mar amniótico, en el vientre de nuestra madre. El mar está dentro de todos nosotros.
En 2004, el discurso de graduación del Kenyon College de Ohio fue escrito por David Foster Wallace. Se titula ¿Qué es el agua? y empieza así: “Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario, que los saluda y dice ‘buen día, muchachos, ¿cómo está el agua?’ Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta: ‘¿qué demonios es el agua?’”.
Desde hace unos meses, yo también me pregunto qué es el agua. Miro al mar que llega a la Barceloneta, y oigo el silbido de las olas que responden a preguntas que no logro formular. Y miro al mar. Escucho al mar. Respiro el mar. Oigo al mar. Y siento al mar y entonces dejo el miedo junto a la toalla, en la arena, y me zambullo durante treinta o cuarenta segundos en el agua helada de invierno. Nado hacia dentro hasta que siento que me quema la piel y se me congelan los pies. Ahí doy media vuelta y regreso a la orilla. El sol de las dos de la tarde me abraza con fuerza y me deja en un estado de euforia que sostengo el resto del día.
Desde hace meses, con mi compinche Esteban Feune de Colombi, andamos barruntando un proyecto escénico que nos llevará frente a las aguas de Finisterre, Cádiz, Garachico, Ponta Delgada y Veracruz. La idea es trabajar el mar como escenario, escenografía y personaje. El objetivo es crear una obra marítima. El resultado es una incógnita. Mirando hacia atrás, recuerdo que el disparador del proyecto fue una caminata por el malecón de La Habana, hará ya cuatro o cinco años. Esteban recordó entonces el inicio del poema La isla en peso, de Virgilio Piñera, y lo recitó a voz en grito mirando hacia el mar.
La maldita circunstancia del agua por todas partes
me obliga a sentarme en la mesa del café.
Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer
hubiera podido dormir a pierna suelta.